A Carmen, Rocío y Álvaro
«Volando voy, volando vengo
por el camino yo me entretengo»
«Volando voy». Letra : KikoVeneno. Interpretado por Camarón de la Isla
A mi me gusta saborear la hierba la hierba buena
un cante por soleá
y una voz quebrá y serena
y una guitarra y tus ojos ay al laito duna candela
Soy gitano
y vengo a tu casamiento
a partirme la camisa
la camisita que tengo
«Soy Gitano». Camarón de la isla
***
Cuando yo estaba muy triste – lo que suele ser mi estado natural, digamos – Miguel compraba dos litros de helado artesanal de chocolate con almendras y lo comíamos a cucharadas viendo películas.
De niña, tres primos llegaron a la casa con una gran novedad: un Nintendo. Mi abuelo, reacio a esos aparatos sospechosos, no me dejaba arrimarme mucho, pero una vez me convidaron a jugar. El mayor de los tres intentó infructuosamente, durante horas, enseñarme a mover a Mario Bros por todos los niveles para salvar a la princesa. No hubo caso: yo trataba de seguir las instrucciones que me daban, de mantener presionada la tecla X o Y, no sé, y luego la A y hundir el + o el —; pero no pude y como me aburrí de intentarlo, vi pasar por mi casa a mis primos con muchas versiones, todas mejoradas, del Nintendo sin poder disfrutarlo. Miguel, por su parte, con su paciencia de oro, compró videojuegos que tenían historias llenas de sentido y se esforzó no un par de horas, sino por muchos meses, para que yo aprendiera a jugar en la PS3 o en el Xbox. No hubo caso esta vez tampoco, pero nos reímos tanto y fue tan divertido que valió la pena. Lo único que yo sabía jugar más o menos bien era Wii y todavía hoy puedo oír las carcajadas que le saqué a Miguel la primera vez que jugué bolos y lo derroté. Me gritaba, hipando de risa, que yo tenía suerte de principiante, que nos enfrentaríamos a algún juego de agilidad mental. Siempre perdí con él en los juegos de agilidad mental, porque Miguel era un genio. No lo digo por hacer un falso alarde: realmente lo era; Miguel era genial.
No soy capaz de decir «Miguel ya no está entre nosotros», porque detesto los eufemismos y porque él también los detestaba. Miguel murió. Así de sencillo y así de doloroso. Y sí está entre nosotros, y sobre todo está en mí. Y yo, qué duda me cabe ya, yo me fui con él. Yo también me morí con él. Miguel y yo estamos en el presente, en la muerte que compartimos, sólo que él está en un mausoleo y yo me tengo que despertar todas las mañanas, tengo que ir al trabajo y tengo que volver a la casa. Como, duermo, hablo con mi mamá, pero estoy muerta junto con él.
Miguel nació en España y yo nací en Colombia y los dos vivíamos emigrados en Chile. Los dos teníamos el pasaporte de adorno y el acento perdido. Cuando nos subíamos a un taxi, o íbamos a comprar a alguna tienda y las personas que nos oían nos preguntaban de dónde éramos, jugábamos a pedirles que adivinaran. A Miguel le decían de todo: uruguayo, argentino, venezolano. A mí siempre me ponían cubana o mexicana, dependiendo de cómo estuviera el oído del interlocutor. Nunca negamos lo que nos dijeron. Siempre respondíamos, haciéndonos los sorprendidos, «¡Pero cómo adivinó! ¿Todavía tengo tanto acento?», y luego nos salíamos corriendo para poder burlarnos a gusto, lejos de todo.
Con Miguel no sufríamos de patrioterismo, aunque los dos vivimos juntos el sufrimiento y el sacrificio que implica ‘legalizar’ la situación en un país extraño. Yo llevaba más años que él en Chile y le sacaba una buena ventaja con mi visa definitiva, y cuando él consiguió por fin la suya, fuimos a celebrarlo empachándonos de chocolates y viendo películas. De recuerdo, me regaló su cédula vencida: un plástico que ya no servía legalmente para nada, pero que a mí me bastaba sentimentalmente. Todavía la cargo en mi chequera. Me gusta tenerla ahí porque los compartimentos están medio cedidos y cuando la saco para pagar algo, la cédula se asoma por fuerza y queda la cara de Miguel descubierta y yo la puedo ver tantas veces al día como pagos tenga que hacer. A Miguel no le gustaba que yo hiciera dieta y como su departamento tenía una terraza muy amplia, organizaba almuerzos en ella. Cocinaba las recetas que le enseñó su mamá y me daba postres pantagruélicos. Tomábamos café espeso, fuerte, como locos, y compartimos proyectos juntos. Trabajar con Miguel era lo mejor de la vida. Trabajar con él, por ejemplo, todo un día sábado, implicaba 10 horas de risas y 4 de trabajo. Miguel me hacía bromas, se burlaba de él y de mí y de los dos. Miguel me llevó a conocer la nieve y el campo. Miguel me tomaba fotos en su jeep con sus gafas de sol para que me viera cool y me animaba a escribir. No le gustaba mucho cómo escribía yo, pero me animaba a hacerlo. Yo, en cambio, viví siempre enamorada de su trabajo
Miguel era artista. Miguel era historietista y dibujante. Tenía una imaginación tan grande como su corazón y tan extrema como su bondad. Tenía ideas locas y maravillosas. Miguel tenía defectos, sí: yo, por ejemplo. Y esa bondad extrema que lo volvía por ratos un niño ingenuo.
Miguel vivió una vida errante. El trabajo de sus padres lo obligó a viajar por todo el mundo desde muy niño y su infancia la pasó en muchos países de Latinoamérica y en España. En Chile estudió el bachillerato, en Uruguay la universidad y en Nueva York trabajó. Miguel se salvó por quince minutos – porque ese día se quedó dormido – de morir en el atentado al World Trade Center. Aunque tuvo mucho miedo ese año, Miguel fue valiente durante los 38 de su vida. Cuando regresó a Chile, para ya no moverse de acá, Miguel escuchó de mi boca la palabra desarraigo y entendió que los dos éramos la personificación de su significado. Ese día nos hicimos inseparables.
Una navidad, Miguel sintió nostalgia de Nueva York y se fue a pasar las fiestas con su gran amigo de allá; cuando llegó al aeropuerto, y a pesar de su pasaporte europeo, el oficial de inmigración dudó porque provenía de Chile, por lo que le pidió con sequedad y en inglés, que por favor dijera «gracias». Miguel, que hablaba mejor inglés que español – y que de hecho escribía sólo en inglés – le respondió amablemente «Thank you». Pero el oficial se irritó y le replicó que no, que «gracias in spanish». A lo cual Miguel le dijo «gracias» y se notó lo poco que le quedaba de español en el arrastre de la ‘c’. Sólo entonces el oficial de inmigración quedó tranquilo. Miguel, efectivamente, era español… y no lo era.
Miguel y yo lloramos la muerte de sus padres y de mis abuelos, al mismo tiempo, aunque ellos habían muerto en fechas muy distintas. Para recordar a su mamá, vimos una película que a él le gustaba mucho, Camarón, que era precisamente la biografía del cantaor Camarón de la Isla. Cuadro por cuadro, Miguel me explicó su vida en Cádiz, me narró sus recuerdos y sus nostalgias. Me contó que uno de los momentos más bonitos de su vida fue cuando llegó del colegio a su casa, en Uruguay, y encontró que Paco de Lucía estaba invitado a almorzar. Miguel me presentó ese día, en fotos y en recuerdos, a sus tres hermanos. Uno de ellos, el menor, tiene mi edad. Ellos estuvieron acá, vinieron a Chile y decidieron dejarme acá a Miguel. Tal vez nunca se los dije, no lo recuerdo, esos días fueron días de gran dolor, pero yo les agradezco infinitamente que hayan decidido dejarme su tumba acá, porque ahora puedo decir, sin asomo de duda, que sí tengo una raíz, que sí soy de alguna parte: que yo soy del lugar en donde están mis muertos.
El día que enterramos a Miguel, su hermana mayor me entregó su lápida para que yo la llevara hasta el mausoleo en la pequeña procesión. Ese fue el instante exacto en el que me morí. Ese día, a esa hora, en la Iglesia de Santa María de Las Condes, en Santiago, Chile, yo me morí. Bajo esa lápida que testimonia su nombre completo, Miguel Ángel Estrugo Hernández, allí mismo reposan mis restos. Ese pedacito de piedra que resguarda las cenizas de Miguel es mi tumba. Con alguna frecuencia voy a visitar a Miguel y a visitarme a mí. Toco esa piedra para comprobar cómo soy muerta. Soy como todos los muertos: fría, dura y resguardo las cenizas de Miguel. Pero no descanso en paz.
Escribo esto porque no tengo paz ni conmigo ni con Miguel. No existe un solo día de mi muerte, desde hace exactamente un año cinco añosnueve años diez años once años doce años trece años catorce años en el que no me despierte pensando en Miguel y que no me vaya a dormir dedicándole mi último pensamiento del día. Tengo los lápices con los que él dibujaba y parte de su trabajo. En verano uso sus gafas de sol y escucho música en su mp3. Sus dibujos son mi fondo de pantalla en el computador y su colección de revistas de Historia – porque era un aficionado a la Historia – ocupa la mitad de mi biblioteca. Presento mis pruebas escritas con su portaminas y uso su borrador. Trabajo en uno de sus computadores e imprimo mis documentos en su impresora. Escribo todos los días, sin decaer, como él me pedía que lo hiciera. De vez en cuando escucho a Camarón de la Isla y hasta lo tarareo. Pero nada de eso, nada, me ha dado el descanso en paz tan necesario. Llevo en mis costillas la muerte suya y la mía y, por supuesto, es la suya la que me causa dolor.
Un día, hace años, le dije a Miguel, en broma, que si seguíamos comiendo tanto chocolate nos íbamos a volver unos diabéticos. Él me hizo su típico gesto de burla sacando la lengua y halándose las orejas al mismo tiempo. Hace unas semanas, después de un chequeo médico de rutina, me diagnosticaron diabetes y me recetaron, además de algunos medicamentos, una dieta muy rigurosa, una de esas que Miguel odiaba. Cuando salí del consultorio me fui caminando por una plaza y en el primer kiosco que encontré me compré el chocolate con almendras más grande que tenían y me lo comí sentada en una banca, mirando para ninguna parte, llorando y pensando en Miguel. Las muchas veces que estuve enferma, Miguel me decía así: «Cuídate, mujé, porque cuando las personas como tú se enferman, el mundo no funciona bien».
Yo escribo esto ahora, Migue, porque no sé cómo decirte que el mundo ya no funciona más, ni bien ni mal, y que te quiero como no pude querer a nadie más en mi vida; como ya no puedo querer a nadie más en la muerte. Te quiero y te querré en presente y en futuro; en el presente y el futuro de los vivos, de los que tú y yo nos alejamos juntos hace un año cinco añosnueve años diez años tal y como sucedió siempre, cuando estábamos vivos.


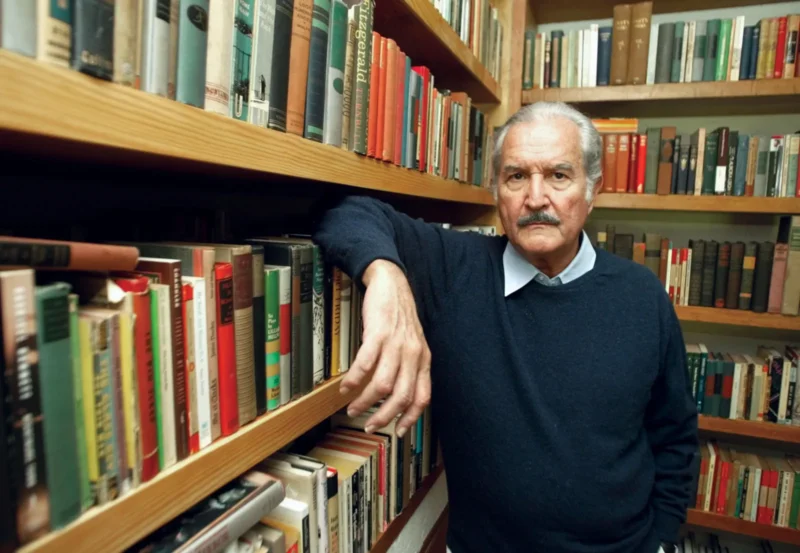
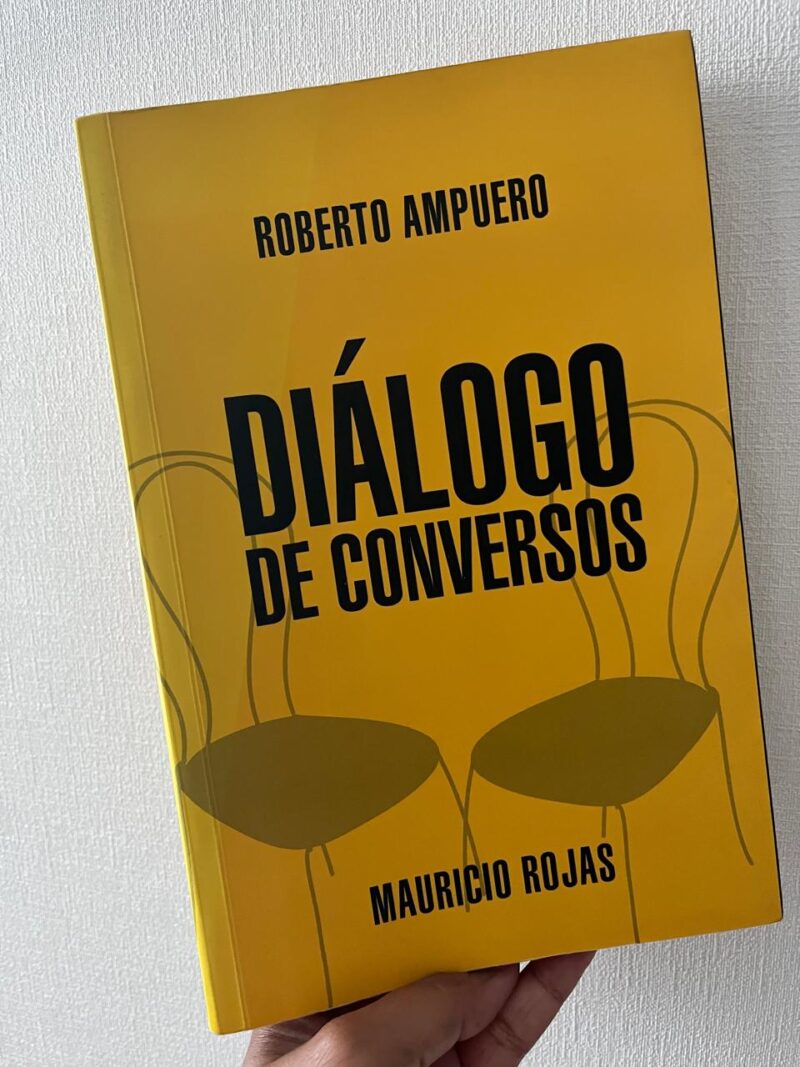
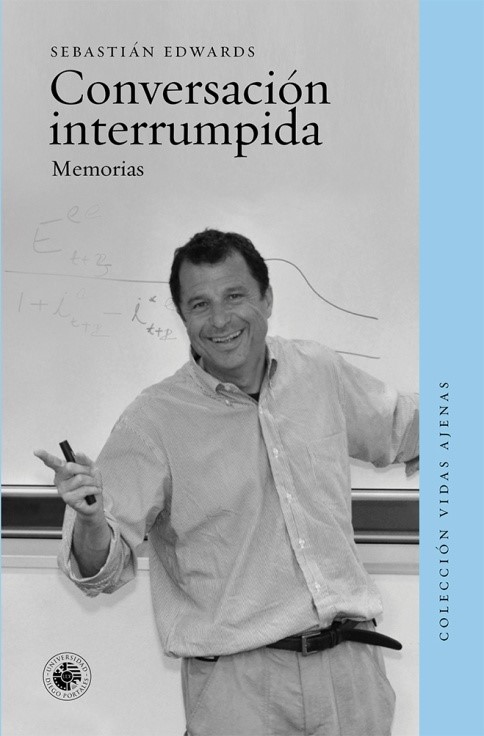
4 comentarios
Añade el tuyo →Intimo, emotivo, bien escrito. Gracias.
Excelente texto, muy personal, muy sentido. Picado por la curiosidad busque el nombre en Google y encontre un texto hermoso sobre su madre y Cadiz. Cuando un amigo muere, muere un poco de nosotros. Gracias por compartirlo.
Entiendo tantas cosas y sobre todo esa honda tristeza, que es igual o parecida a la mía, y que yo tantas veces he querido mitigar. No hay nada qué agregar. O mejor sí: el consuelo de haber conocido el amor verdadero, el que ya sabemos que nunca podremos remplazar. Consérvalo…tal cual.
Increíblemente bello.