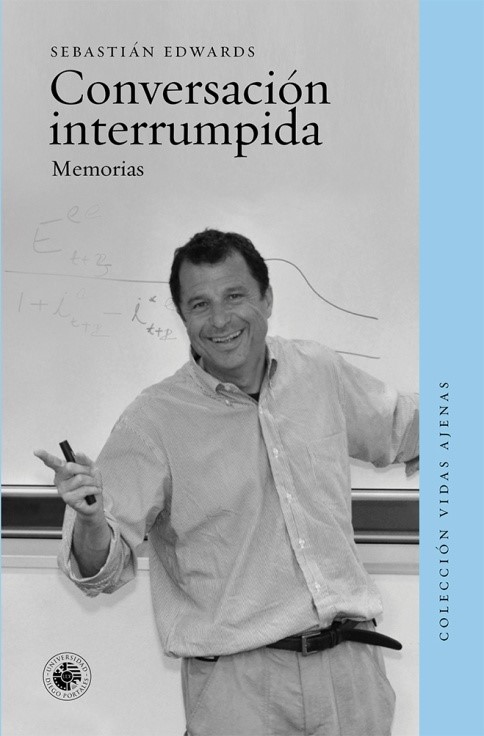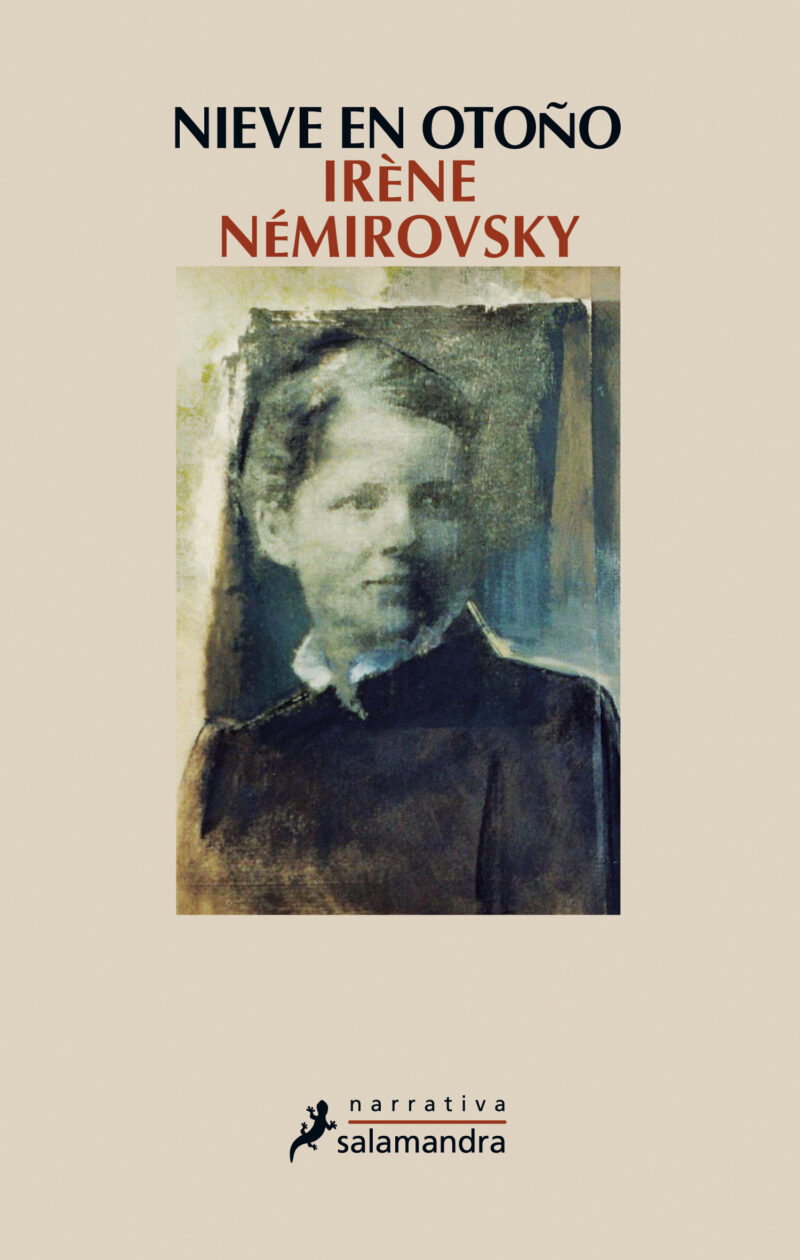Por Carlos Seror
El botones depositó las maletas en el suelo. Para ahorrarle las explicaciones de rutina, el inspector Yukka le dio tres dólares y lo acompañó hasta la puerta. Estaba impaciente por asomarse a la ventana.
Y no sólo para vigilar a su hombre, como era su misión. Nunca había estado en un hotel tan lujoso. Ni remotamente. Ante sus ojos, jardines entreverados de palmeras exhalaban perfumes tropicales, y alrededor de la piscina central las mujeres más bellas del mundo bebían daikiri con una pajita o, simplemente, leían tumbadas en top-less, aguardando a que el mar se calmara para festejar algo en el yate.
Con el tiempo fue descubriendo que casi todas aquellas mujeres pertenecían a Dos Santos. Simplemente, las compraba. Los envíos semanales, que le llegaban puntualmente en un maletín, daban de sobra para pagar todos sus lujos y los de aquellas bellezas de cine que se dejaban invitar a todo.
Excepto una: la pelirroja de melena leonada. Todos los intentos de Dos Santos por conquistarla habían fracasado. Era también la única que no usaba top-less. Como no conocía su nombre, decidió llamarla Windy. Dos Santos no parecía contrariado. Tenía otras mujeres. Además, cada viernes la llegada del maletín borraba todas sus preocupaciones. Los viernes eran el día de las orgías en el jacuzzi y de las grandes barbacoas.
Sólo que aquel viernes, Yukka lo sabía, iba a ser el último. Sentado bajo una sombrilla de paja, miraba melancólicamente los cabellos de Windy, en la mesa contigua a la suya, agitados por el fuerte viento que venía del océano. Entre tanto, el correo, un oriental atildado con un pequeño diamante en la corbata, hizo una leve reverencia, dejó el maletín en una silla y se sentó junto a Dos Santos. Ninguno de ellos dos sospechaba nada, pero a la semana siguiente toda la policía de Los Ángeles ocuparía discretamente el hotel y desarticularía la trama.
El oriental dejó el martini a medias y se despidió. El viento había arreciado, y algunas sombrillas empezaron a volar. Entonces, inesperadamente, Windy volvió el rostro hacia Yukka y dijo: «Mal día para contar billetes». Y le sonrió.
Esa noche, cuando acudió al restaurante para cenar con él, Windy estaba deslumbrante. A los postres, ella y él intercambiaban ocurrencias divertidas y reían con ganas. Decidieron rematar la noche en el casino. Una buena racha en la ruleta, y se fugarían a Hawaii, bromearon.
No ganaron mucho. El casino estaba menos concurrido de lo habitual. En la radio habían emitido un aviso de huracán, les dijo el croupier en un aparte. Pero ni ella ni él prestaron atención. ¿A quién podía preocuparle un huracán? Un huracán era el deseo que los poseía, las miradas de fuego con que, de regreso al hotel, en la penumbra suave de la limusina, jugaron a desnudarse antes de abandonarse a un beso furioso.
Desayunaron con champagne, y contrataron otra limusina para ir de tiendas a Sunset Boulevard. A la hora del almuerzo, el dinero de la ruleta se había terminado. El restaurante de Santa Monica aceptó la tarjeta de crédito de Yukka, pero el lunes por la mañana, en una joyería donde Windy acababa de escoger una diadema, el empleado le devolvió la tarjeta y denegó con la cabeza. Yukka encargó que se la reservaran para el día siguiente. Windy, aparentemente distraída, fingía no oír nada.
Esa noche, cuando sus cuerpos se separaron exhaustos, Yukka sintió en su espalda, por primera vez, unos surcos ardientes marcados por las uñas de Windy. Entre la vigilia y el sueño, concibió un plan. Sabía exactamente dónde guardaba Dos Santos su maletín. No le sería difícil apoderarse de él. Si calculaba bien el momento, el caos provocado por el huracán les daría tiempo suficiente para huir.
Todo sucedió en un solo día. A media mañana recibieron instrucciones de evacuar el hotel. Cuando Dos Santos descubrió que su maletín había desaparecido, las primeras ráfagas del huracán descuajaban ya árboles en las afueras de Long Beach. El cielo se veía plomizo, y empezaba a llover. Pero para entonces Yukka y Windy, en un descapotable blanco, estaban ya en San Diego. Para no atravesar la frontera, alquilaron una avioneta. Volarían hasta la Baja California, y harían el amor en el avión, dijo Windy. Yukka la miró. Ella misma podía pilotarlo, añadió. Había sido piloto en una compañía aérea escandinava.
Despegaron antes de ponerse el sol. Dejaron atrás Tijuana y, sin esperar más, en el suelo, hicieron el amor. Cuando Windy regresó a la cabina, la avioneta volaba sin rumbo sobre el Pacífico. La tempestad los había desviado de su camino, y el combustible se agotaba. Avistaron una isla diminuta, poblada de palmeras peinadas por el vendaval, y consiguieron a duras penas aterrizar en la playa.
A la mañana siguiente se calmó el viento. Salieron de la pequeña gruta donde se habían refugiado y acudieron a la playa. La avioneta, que había sido arrastrada por la marea, estaba semihundida en el mar, a unos cien metros de la orilla.
Yukka se sentó, y miró el maletín repleto de dólares. Estaban juntos, sí. Pero los teléfonos móviles no funcionaban, y la isla estaba desierta.
Tenían ante sí aquella larga eternidad que con tanta vehemencia se habían prometido.