En unas horas se cumplirá un año del terremoto ocurrido en Chile. El 27 de Febrero de 2010 es hasta ahora, y no exagero, la fecha más importante de mi vida. Dos días después le envié a El Espectador esta crónica que se publicó en la edición impresa del domingo 6 de Marzo de 2010. Desde entonces aprendí que la violencia de la naturaleza es la lección de humildad más dolorosa que cualquier ser humano puede recibir. Sé, además, que nunca me abandonará el recuerdo de cómo escribí lo que van a leer a continuación: en medio de una angustia que no ha desaparecido, y nunca desparecerá mientras viva en Chile.
El momento
Uno cierra los ojos y muere. La Tierra embravecida le quita a uno de las manos el dintel de la puerta en donde se guarece. Abraza fuerte, aprieta, se muerde la lengua porque la persona a quien abraza grita y llora. Uno cierra los ojos y el oído lo capta todo; llantos histéricos; un concierto de alarmas de automóviles; gatos que maúllan adoloridos; estallidos; muchas explosiones en todos los tonos.
Uno cierra los ojos y estira las manos y lo siente todo: el vacío del dintel que se aleja de las manos; las puertas que se abren y se cierran violentamente; el vuelo pesado de libros y discos por sobre la cabeza; el baile endemoniado de los objetos; las ganas de llorar sin poder. Uno abre los ojos porque ya tiene que abandonar ese terco deseo de aferrarse a la vida y entregarse de una vez por todas a la certeza de que la muerte vino en esa forma. Uno abre los ojos para cerciorarse de que no es una pesadilla y dar cuenta inútil del estado de las cosas antes de rendirse definitivamente ante la naturaleza. Uno abre los ojos y sólo hay oscuridad. Entonces es que la muerte es oscura. Y uno muere.
Ciento ochenta segundos después uno resucita de entre los escombros que no se ven, pero se tantean; hace lo que puede hacer en esos casos: cualquier cosa; nada racional. No hay pensamientos. No hay una lista detallada de-cosas-para-hacer-en-caso-de-emergencia. Uno simplemente agarra a quien abraza, una chaqueta y unas botas morado chillón que sirvieron para ir a jugar en la nieve. Un manotazo a las llaves porque el vecino, más racional, te lo recuerda desde su puerta. Uno baja sin correr las escaleras, como le enseñaron en el colegio después del terremoto de 1999 que destruyó Armenia, y uno recuerda ese terremoto después y prefiere no comparar.
Una linterna alumbra intermitente. Autos despavoridos rechinando los neumáticos. La pareja de ancianos del segundo piso baja lentamente; llora ella, la consuela él. ¿Qué hora es?, pregunta alguien. Uno cierra los ojos, tantea el celular en la chaqueta y piensa para qué quiere saber la hora si está muerto, ¿no? Las 3:40, le respondo al que preguntó y lo miro: es mi vecino, ese que me saluda todas las mañanas cuando ambos nos cruzamos en la escala de camino a nuestros trabajos. Y pienso una estupidez: olvidó sus lentes en el departamento, por eso no sabe la hora.
Uno camina de un lado a otro de la vereda. No ve nada excepto las luces de los autos que pasan como balazos. Bajan los vecinos, desaparecen, vuelven. Lloran las señoras mayores y los jóvenes, mi vecino y yo nos miramos frustrados abrazándolas. En sus ojos yo veo que él también quiere echarse a llorar como un niño de cinco años y en sus ojos sé que se esfuerza por no hacerlo, como yo: estamos para calmarlos, no para calmarnos.
Luego los jóvenes estamos cansados y nos miramos con la misma idea y nos sentamos en el suelo, recostados en la reja. Cierro los ojos y los abro: estrellas, estrellas, estrellas, estrellas, y en un instante algo me golpea violentamente en el brazo y va a estrellarse contra la puerta del edifico, pasando a través de la reja. Me levanto como un resorte, salgo despavorida, voy a dar a la mitad de la calle, un auto me suena la bocina con furia y rechina de un frenazo, el vecino me agarra con violencia y me devuelve a la vereda y me pide que me calme. ¿Y qué cresta fue eso?, le respondo de un grito. Suspira: un murciélago distraído —dice, y añade, como para no entrar en detalles—: ¿Qué hora es?
4:10. Un auto encalla con violencia en la vereda, se baja un muchacho con su novia. Sin que se lo preguntemos, informa: está la embarrada en Providencia; vengo de la disco, todo es caos, están asaltando autos y vidrieras y los autos se chocan como los carritos chocones. No respira mientras habla. Su novia sube a buscar a su familia, y él llama desesperado por su celular. El auto se ancló muy fuerte y asustó a las señoras, que no se reponen y no entienden lo que el muchacho relata.
De modo que era real. No era pesadilla.
Un poquito después
Uno cierra los ojos y los abre. ¿Qué hora es? Tanteo el celular, abro los ojos: 5:35. Ya casi amanece, pienso. No. No es verdad. Ya son las 7:30 y la luz es mínima. La muerte es una larga madrugada oscura. Una radio vomita noticias inciertas. Uno cierra los ojos y los abre. ¿Es neblina?, le pregunto a mi vecino joven. Es polvo —me dice—, mucho polvo. Uno lo respira: sí, efectivamente es polvo.
Uno cierra los ojos y los abre frente a la pantalla del portátil. No hay comunicación por celulares, pero la banda ancha móvil funciona. Uno escribe como un autómata muchas cosas a la vez. Uno cierra los ojos y los abre frente a la pantalla, y lee una avalancha de palabras que intenta acomodar de alguna forma: muerte, damnificado, tsunami, derrumbe, devastado, declaración, pena, tristeza, Chile, el mundo, luz, agua, gas, incendio, víctima, desaparecidos, tragedia, cataclismo, catástrofe, Bachelet, sur, terremoto…
Uno cierra los ojos y los abre. Recorre la casa. Es falso que sólo los seres vivos viven antes de morir, porque antes de sucumbir los objetos también tomaron vida, recorrieron metros: el refrigerador, la lavadora, la cocina, las mesas, los edificios, las casas, los techos, los suelos, las murallas, el mar, Concepción, Cobquecura, Parral, Talcahuano, Dichato, todo, todo lo vivo y lo inerte vivió antes de morir. Uno pisa, y cruje el suelo: vidrios. Llega la luz y, con ella, la constatación de la tragedia en la televisión. Me tiro en el sofá y cierro los ojos, dizque para tratar de dormir. Dos minutos. Uno se levanta como un resorte despavorido, cruje el piso, abre la puerta, se guarece en el dintel, cierra los ojos. ¿Ahora sí la muerte?; no, era una réplica. La primera, de magnitud VI. La Tierra también está insomne y se despertó.
Cada correo que contesto agradeciendo a los amigos su preocupación y solidaridad está auspiciado por una réplica. En el messenger también saltan ventanas con mensajes. Uno cierra los ojos y los abre y echa una mirada a la pantalla del computador de nuevo. Tantos correos y todos hay que responderlos para que se sepa que uno está bien. Me doy cuenta de que a todos les he escrito automáticamente la misma respuesta: tengo miedo; tengo terror. Un amigo, Jorge Majfud, me repite: escribílo, escribílo, escribílo… Uno cierra los ojos y se pregunta cómo diablos se hace eso: escribirlo.
Tengo miedo; tengo miedo; tengo miedo; tengo miedo. Paro. Una réplica. ¿Cuántas horas tiene este día?: 180 segundos.
Vigilia
El viernes no duermo porque escribo y leo. La madrugada del sábado, cuando la Tierra se despertó enfurecida, yo llevaba exactamente 34 minutos de sueño. Muchos otros también, porque habían estado entretenidos viendo la transmisión televisiva del Festival de Viña del Mar; otros estaban enfiestados; otros sí dormían. Uno cierra los ojos y dice voy a dormir. Uno los abre y se pregunta si ese leve movimiento de la pierna fue el que ocasionó que la cama se moviera o si ya empezó a temblar. Uno se queda quieto, como paralizado.
Quietud total a cambio de sentir si la Tierra se despierta para uno despertarse con ella. Tres minutos. Sueño que caigo a un abismo oscuro, me desbarranco, y mi pecho se separa de mi cuerpo y despierto sobresaltada, tanto que hago crujir y brincar la cama. Esto no funcionará. Así no se duerme. De vuelta a la pantalla del computador. Todos los diarios on-line. Todas las noticias. Todos los llamados. Todos los gritos desesperados de auxilio. Uno cierra los ojos y los abre. Más correos. Uno está alerta. Aguza el oído. Aguza la vista. Más ventanas de mensajes. Cansancio.
Hay que comprar algunas cosas que hacen falta. Un supermercado funciona normalmente. Un olor a alcohol nos golpea a la entrada, los pies se pegan en el suelo, las personas están todas aferradas a sus celulares. Todos llevan la angustia tatuada en la cara. El supermercado está en silencio, sólo se sienten murmullos. Se me ocurre que hablamos así de bajito para no despertar a la Tierra que se fue a dormir otra vez, pero ya sabemos, enojada.
Me paro en la entrada del supermercado para echar un vistazo antes de seguir y me pregunto para qué fui, por qué estoy allí, qué era eso que me hacía falta. Reloj: 15:49. Una linterna. Por eso fui. Siento algo raro en mis pies, como muy calientes: son las botas de la madrugada; llevo puestas botas moradas para ir a la nieve, en pleno verano. Avanzo.
La incertidumbre
Uno cierra los ojos para no llorar porque son las 19:21 del día domingo y no termina todo esto. Pero uno los abre sin lágrimas. Un correo más. Es del maestro Jon Lee Anderson, me dice unas palabras de aliento, pero yo no entiendo muy bien su significado porque a esa hora me parece que todos me escriben lo mismo y yo sólo respondo, a veces sin leer, mi mensaje automático de tranquilidad mezclada con miedo. Paro. Releo. “Mientras dura la incertidumbre debes sentir la vida algo suspendida en el aire”, me dice Jon Lee. Releo otra vez. Y otra. Y otra. Uno cierra los ojos y finalmente puede llorar un poquito, porque descubre por qué no puede dormir. Gracias.
Alexandra está en el messenger. Es mi mejor amiga; es colombiana residente en Chile. Está asustada como yo. Parce —dice—, ¿cuándo se termina esto?
Uno cierra los ojos y los abre. Parce —insiste tras una réplica—, ¿cuándo se termina esta hijueputa vaina?
Uno cierra los ojos y los abre. Esta vaina no se termina nunca.
Sueño
Los correos aumentan. Me urgen a que lo escriba. Escríbelo. Escríbelo. Escríbelo. Escríbelo. Escríbelo. Escríbelo. Escríbelo. Uno cierra los ojos y trata de pensar. Estoy en la oficina. Ya es Lunes. Son las 7:30. Cuarenta y ocho horas, de las cuales he dormido cinco. Recogí los destrozos. Levanté montañas de papeles y vidrios. Respondí más correos. Hice algunas tareas pendientes. Escucho la radio, veo la televisión, veo los diarios en internet, no me despego de esto, necesito saber qué pasa a cada instante.
Réplica. Se siente fuerte. Ya no salgo corriendo, pero ganas no me faltan. Un correo más diciéndome lo mismo: escríbelo. Quien me escribe trabaja enEl Espectadory recuerdo que no he abierto la página del diario como lo hago todos los días. Lo hago. Me ataca mi propio artículo del día anterior en destacado. Cierro los ojos y los abro y me echo a llorar. Entiéndanme: esa no era la crónica que yo quería escribir. Aunque sé que tengo que dar gracias por la vida y por no padecer desastres personales, eso no me quita de ninguna forma el miedo, el terror y la sensación de devastación que llevo por dentro. Y ese consuelo de la vida que no se perdió, lamentablemente, no sirve para dormir bien. Y yo me estoy muriendo de sueño y de cansancio.


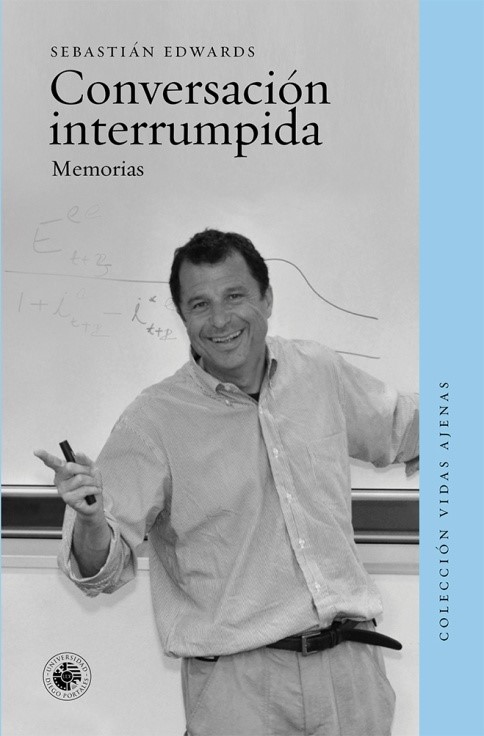



3 comentarios
Añade el tuyo →Libros, discos y chécheres pasaron sobre mi cabeza y ese dintel al fin se cayó. He vivido esos instantes mientras te leía, y ya va a ser un año. Está tan bien concebida, tan bien escrita esa crónica que se siente ese temor, ese miedo, esa angustia que sentiste en ese momento. Aparte de todo lo demás, magnífico relato periodístico, está como para un guión documental. Un abrazo.
[…] El terremoto de Chile: qué y cómo – ElEspectador.com Posted by admin in Luces Emergencia Discussion […]
[…] El terremoto de Chile: qué y cómo – ElEspectador.com […]